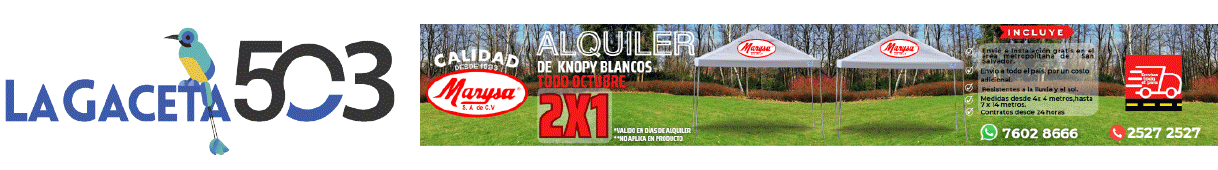- La actividad extractiva arrasó con dos millones de hectáreas de estos ecosistemas entre 2018 y 2024.
- Más de la mitad de la deforestación por minería en la Amazonía ocurrió en Brasil, seguido de Guyana, Surinam, Venezuela y Perú, indica el reporte de Amazon Mining Watch.
- Esta herramienta ha sido desarrollada como parte del Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina para detectar la actividad minera, utilizando un algoritmo.
- El último monitoreo publicado a inicios de mayo también indica que la tercera parte de la deforestación por minería en la Amazonía ocurre en áreas protegidas y territorios indígenas.
Las imágenes satelitales que se muestran en la plataforma Amazon Mining Watch muestran cómo la minería está arrasando con los bosques amazónicos. Esta deforestación causada por la actividad minera se observa como manchas que en conjunto superan las 2 millones de hectáreas —equivalente a la extensión aproximada de El Salvador—. Esta cifra refleja la depredación de la minería en la selva amazónica entre 2018 y 2024.
Esta herramienta, desarrollada con inteligencia artificial, permite tener un panorama general del bioma amazónico. Se observa, por ejemplo, que las zonas más afectadas por la minería se concentran en tres áreas principales: el sureste de Brasil, entre los ríos Tapajos, Xingu y Tocantis; el Escudo Guayanés, que incluye Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana Francesa; y el sur de Perú, que corresponde a Madre de Dios.

El monitoreo realizado con esta nueva herramienta en línea también muestra que el 36 % de la deforestación por minería acumulada en 2024 —más de 725 000 hectáreas— corresponden a áreas protegidas y territorios indígenas.
“El objetivo es tener datos consistentes en una vasta área como la Amazonía. En MAAP -otra herramienta de monitoreo-, podemos usar satélites para monitorear áreas prioritarias específicas en tiempo real, pero es mucho más difícil monitorear toda la Amazonía de esta manera. Con Amazon Mining Watch, podemos ver el panorama general, incluidas áreas que ni siquiera conocíamos”, señala Matt Finer, investigador senior y director del Programa MAAP, proyecto de Conservación Amazónica (ACCA)
La herramienta Amazon Mining Watch (AMW) es parte del Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) liderado por Earth Genome, la Red de Investigaciones de la Selva Tropical del Centro Pulitzer y Conservación Amazónica. Se trata de una plataforma abierta que utiliza un algoritmo creado para detectar la huella de la actividad minera tomando como base imágenes satelitales del Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea.
“Se espera que proporcione información trimestral para que los actores locales puedan, a través de estos datos, conocer exactamente qué está sucediendo en su territorio, sin la necesidad de esperar un estudio o un reporte específico”, comenta Jorge Villa, especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG) y de Sensores Remotos de la Fundación Ecociencia, en Ecuador.
Las zonas más devastadas
El reporte publicado el 4 de mayo de 2025 indica que la deforestación acumulada por minería para 2024 fue de 2.02 millones de hectáreas. El monitoreo realizado a través de Amazon Mining Watch indica que en 2018, el primer año del que se tienen datos, alcanzó unas 970 mil hectáreas. Luego, entre 2019 y 2024, la deforestación por minería de oro creció en 1.06 millón de hectáreas. El informe también indica que el punto más alto de la deforestación ocurrió en 2022, mientras que en 2023 y 2024 hubo desaceleración en la pérdida de bosques.

Según el reporte de MAAP más de la mitad de la deforestación por minería en la Amazonía ocurrió en Brasil, seguido de Guyana, Surinam, Venezuela y Perú. Solo para 2024 la deforestación en Brasil por esta causa fue de 57 240 hectáreas. Para Guyana la pérdida de bosques alcanzó 19 372 hectáreas; en el caso de Surinam fue de 15 323 hectáreas; para Venezuela se reportó 9531 hectáreas; y en Perú fue de 6020 hectáreas.
“Lo que se pretende es brindar las herramientas necesarias para que tanto gobiernos locales como organizaciones de la sociedad civil puedan desarrollar un monitoreo de la minería en sus territorios y fortalecer sus capacidades de gobernanza con respecto a esta importante presión”, agrega Villa.
El reporte también muestra que más de un tercio de la deforestación por minería ocurre en áreas protegidas y territorios indígenas de la Amazonía. La mayor parte ocurre en Brasil. En el caso de Perú, la deforestación por actividad minera afecta a varios territorios indígenas, principalmente a los que rodean el denominado corredor minero, un área designada por las autoridades dónde está autorizada esta actividad. En este país también existe deforestación minera en áreas protegidas. En tanto, en Ecuador, la deforestación por minería sigue amenazando numerosos lugares, incluyendo áreas protegidas y territorios indígenas.
“La minería sigue avanzando en Ecuador”, agrega Villa. Al respecto, el especialista de la Fundación Ecociencia señala que para realizar este monitoreo se ha dividido la Amazonía ecuatoriana en tres sectores: norte, centro y sur. “En cada uno de estos corredores vamos a identificar las zonas específicas donde existe esta actividad”, agrega.

Villa explica que los análisis para Ecuador corresponden, en el sector norte, a las zonas limítrofes con Colombia. Se centraron en analizar cómo ha ido creciendo esta actividad en lugares alejados de las zonas pobladas. En la zona central se analizará la provincia de Napo, mientras que los estudios en el sur se harán principalmente en la provincia de Zamora Chinchipe, la superficie más afectada en ese país.
De acuerdo con Matt Finer, investigador senior y director del Programa MAAP, en 2019 Ecuador perdió 708 hectáreas. Al año siguiente, sumó 346 hectáreas deforestadas; y en 2021 casi las duplicó (con 653 hectáreas de desbosque). En 2022 la deforestación continuó en alza y el año terminó con 970 hectáreas deforestadas. El nivel más alto de desbosque fue en 2023. Ese año, se perdieron 2421 hectáreas. El año pasado, Ecuador perdió otras 1062 hectáreas de bosques.
Áreas protegidas y territorios indígenas
Las áreas protegidas y los territorios indígenas continúan perdiendo bosques a causa de la minería aurífera. En estos casos, además, se trataría de minería ilegal puesto que son lugares donde no está autorizada esta actividad.
Solo para 2024 se estima en un 36 % la deforestación acumulada, es decir, más de 725 000 hectáreas de bosques, sucedió dentro de áreas protegidas y territorios indígenas.

La mayor parte de esta deforestación en este tipo de territorios se produjo en Brasil. Según este estudio, nueve de las diez áreas protegidas más deforestadas están en Brasil. La lista es liderada por el Área de Protección Ambiental Tapajós, que ha perdido más de 377 000 hectáreas, seguida de los bosques nacionales Amanã y Crepori, el Parque Nacional Rio Novo, los bosques nacionales Urupadi, Jamanxim, Itaituba, el Parque Nacional Jamanxim —unidad de conservación que difiere del bosque del mismo nombre— y el Bosque Nacional Altamira. El top 10 se completa con el Parque Nacional Yapacana, en Venezuela.
En cuanto a los territorios indígenas, las zonas más afectadas también están en Brasil. Se trata de los territorios de los pueblos Kayapó, Mundurucu y Yanomami, con casi 120 000 hectáreas en conjunto. El cuarto de la lista es Ikabaru, en Venezuela; seguido de tres territorios del sur de Perú —San José de Karene, Barranco Chico y Kotsimba—, con más de 17 000 hectáreas de pérdida de bosques. El top 10 se completa con Sai Cinza y Trincheira Bacajá, en Brasil, y San Jacinto, en Perú.
“El territorio indígena más afectado del Perú, San José de Karene, ya ha perdido más de un tercio de su superficie a causa de la minería aurífera ilegal”, dice en el reporte.
Dhaynee Orbegozo, experta en gobernanza forestal en Perú, señala que, lamentablemente, en Madre de Dios están las zonas más afectadas por la minería aurífera. Agrega que esta actividad prácticamente empezó en los años 80 en Perú y que en esa época no se le brindaba toda la atención que ahora se le brinda el tema de deforestación.

“En ese momento ningún gobierno tomó cartas en el asunto y, ahora, con el incremento del precio del oro y el debilitamiento de la institucionalidad, desde hace bastante tiempo, se ha agudizado”, comenta Orbegozo. “Quizá el primer momento en el que se perdió la batalla fue cuando el Gobierno, alrededor de 2013, decidió que la zonificación ecológica económica y el ordenamiento territorial no iban a ser vinculantes”, es decir, que estas decisiones sobre el territorio no son de cumplimiento obligatorio.
En cuanto a la presencia de la minería en territorio indígenas, Orbegozo menciona que las invasiones en estos territorios “doblegan a los pueblos indígenas” en las comunidades nativas, pero también, precisa, existe minería hecha por las mismas comunidades.
“La minería divide a las comunidades porque parte de la población se opone, quiere seguir conservando su territorio. Pero también hay mineros ilegales que forman sus propias organizaciones indígenas y empiezan una lucha contra las organizaciones indígenas representativas de la zona”, precisa Orbegozo.
Cuando se habla de minería ilegal, se habla de un problema de impacto al medio ambiente, señala Orbegozo, por la deforestación y la contaminación de los ríos, los peces, que luego alimentan a las personas. Es un tema de salud para los propios trabajadores, pero también es un problema de debilitamiento de la institucionalidad que corrompe autoridades nacionales, regionales, locales, legislativas, de las Fuerzas Armadas y policías, asegura la especialista.
Con información de Mongabay Latam