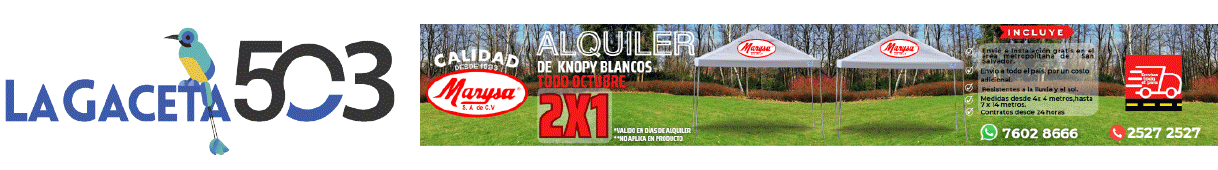La principal razón esgrimida para solicitar asilo en Estados Unidos por parte de los migrantes que llegan del Triángulo Norte centroamericano –El Salvador, Honduras y Guatemala– es la violencia de las maras. Y la extorsión es lo que principalmente está detrás de la financiación de esas pandillas violentas que, con más de 100.000 integrantes en los tres países, llevan tiempo constituyendo un grave problema de difícil solución.
Aunque el económico es el mayor motivo que los centroamericanos del Triángulo Norte aducen para abandonar sus países y dirigirse a Estados Unidos (alrededor del 60% alega el deseo de encontrar mejores oportunidades económicas), la situación de amenazas, extorsión y violencia provocada por las maras incrementa notablemente ese flujo (alrededor del 25% alega ese motivo para salir de El Salvador y Honduras; algo menos en el caso de Guatemala, donde el fenómeno de las pandillas tiene menor implantación).
Según un informe de Diálogo Interamericano, el principal think tank estadounidense dedicado al resto del continente, cualquier incremento del nivel de homicidios, que es de los más altos del mundo (en la última década ha habido cerca de 40 homicidios al día en los tres países combinados), lleva consigo un aumento sustancial del número de emigrantes. Así, un alza del 1% de los homicidios supone un aumento del 188% de la emigración en El Salvador, del 120% en Honduras y del 100% en Guatemala.
Denuncias de extorsión
De acuerdo con las cifras oficiales, muchas de ellas no actualizadas, en el Triángulo Norte existen unos 111.000 miembros de maras, que básicamente son dos: Mara Salvatruchas o MS13 y Barrio 18, estructuradas en subgrupos, con organización autónoma en cada país (también independientes de sus homónimas en Estados Unidos, de las que proceden). El Salvador cuenta con unos 60.000 pandilleros, Honduras con 36.000 y Guatemala con 15.000.
La mayor presencia de pandilleros en El Salvador también hace que en este país el nivel de extorsión sea mayor. El citado informe reporta que el 42% de los pequeños negocios salvadoreños es extorsionado, y que tanto en Honduras como en Guatemala cada día son denunciados al menos tres casos de extorsión. En El Salvador el nivel de denuncias es el doble, con más de 2.500 denuncias en 2014, según el cómputo de la Policía Nacional Civil (PNC).
En El Salvador ha habido una «institucionalización» del pago de la extorsión, de forma que muchos pequeños empresarios lo han incorporado a sus gastos habituales y han dejado de denunciar. Debido a esto las denuncias se han reducido y la PNC lo publicita como un «logro» del saliente gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), pero en realidad, la presión de la extorsión no ha disminuido.
Dada la naturaleza delictiva de ese cobro es difícil cuantificar el monto que supone. Un informe de International Crisis Group incluyó en 2017 la estimación de que la extorsión supone a las empresas de El Salvador un coste de 756 millones de dólares anuales. Esa cifra podría incluir, además del monto estricto de ese «impuesto», el negocio que las empresas dejan de hacer al ver reducido su capital. Por su parte, el mencionado estudio de la Policía Nacional Civil salvadoreña fija la extorsión en un máximo de 240 millones de dólares anuales.
Financiación de las maras
La extorsión es la principal financiación que tienen las maras, que según una investigación periodística no son apéndices de los grandes grupos de crimen organizado de la región, como los carteles de narcotráfico. Con esa «renta», como la llaman, pagan a todos los integrantes de su amplia estructura, de forma que en realidad llega poco a cada uno. De hecho, «el líder que haya apartado algo de fondos para sí y que las autoridades presentan como alguien que se ha enriquecido, como mucho vive en unas condiciones de clase media, nada que ver con los grandes grupos delictivos latinoamericano», afirma la investigación.
De acuerdo con información facilitada por un comisario de la Policía Nacional Civil, a mediados de 2017 las maras contaban en El Salvador con 64.587 miembros, de los cuales 43.151 estaban actuando en la calle y 21.436 se encontraban en prisión (no menos activos).
Aunque se trata ya de una cifra elevada, pues supone el 1% de la población del país, que tiene algo más de 6 millones de habitantes (si un máximo de 20.000 combatientes de las FARC, por ejemplo, pusieron contra las cuerdas al Estado colombiano, ¿qué hubiera ocurrido con una militancia del 1%, es decir, 400.000 guerrilleros?), en realidad el fenómeno es aun mayor.
Ese número debe ser multiplicado por cuatro o por cinco, pues hay que incluir no solo a quienes son miembros de las pandillas, sino también a las personas de su entorno, que participan en sus acciones delictivas como colaboradores, vigilantes, correos y otras funciones. Eso implica que el 5% de la población de El Salvador esta de alguna manera involucrada con las pandillas.
Con información de ABC